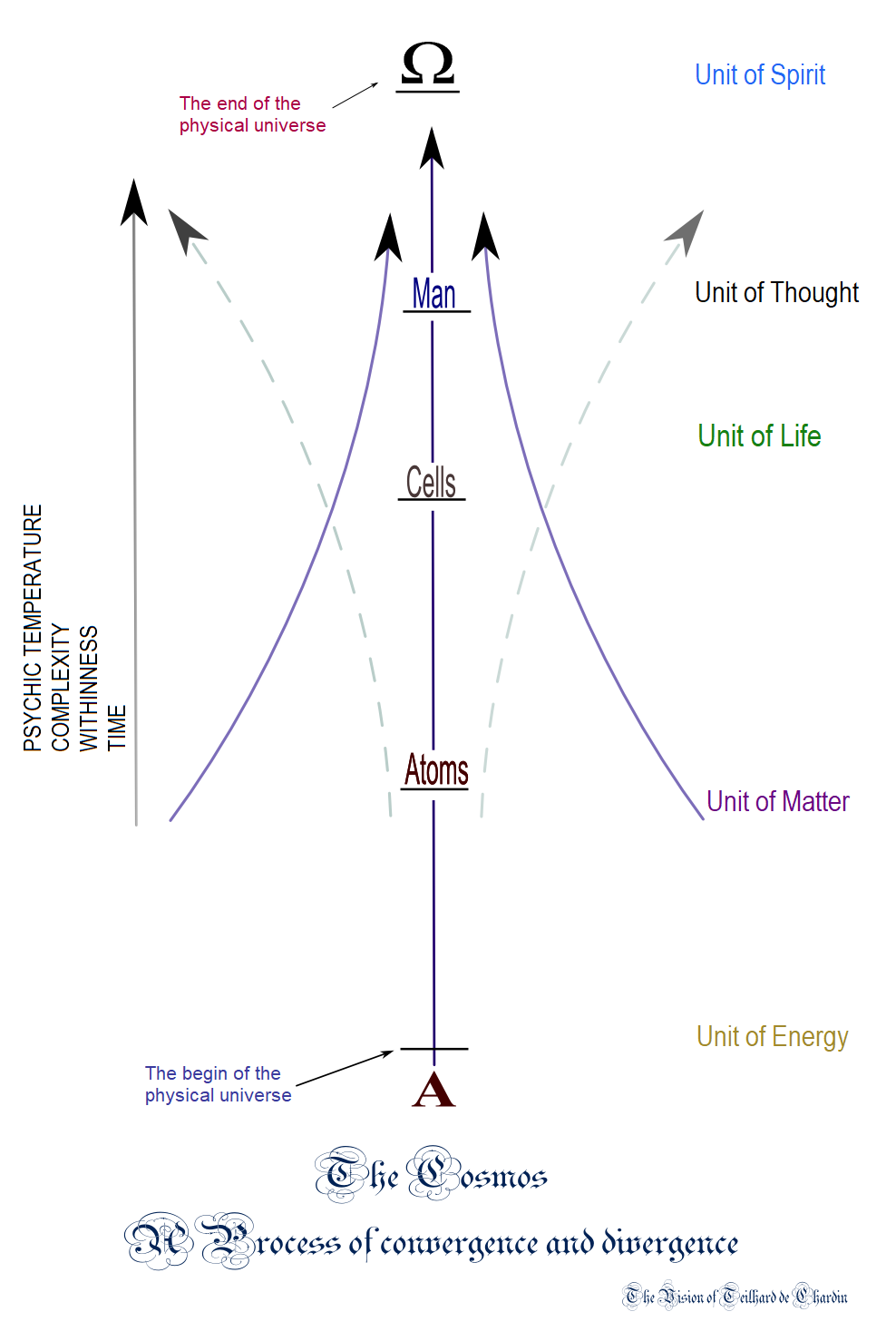Una tarde de domingo
permite recuperar viejos textos y leer a pensadores clásicos. Su pensamiento
está vivo. Y seguirá estándolo si no dejamos que su memoria se pierda.
No es este el caso.
Karl Rahner lo dejó escrito casi todo.
Pongo de muestra este
pequeño texto de su magna obra. Pertenece a un artículo suyo publicado en
Escritos de Teología, volumen III. Su título “Sacerdote y poeta”:
Hay
palabras que dividen y palabras que aúnan. Palabras que explican un todo
desintegrándolo y palabras que transmiten su mensaje como un conjunto a la
persona –no sólo a la inteligencia– auditora. Las hay de origen artificial,
susceptibles de arbitraria definición, y las hay que siempre fueron recién
nacidas –no fabricadas–, como un milagro; que nos iluminan –no nosotros a ellas–,
que nos pueden, porque son regalos de Dios (aun cuando en boca humana) y no
factura de los hombres. Hay palabras que aíslan y limitan. Otras que hacen
transparecer en un solo objeto la total, inmensa Realidad, menudas conchas en
las que resuena el océano de la infinitud. Unas palabras son claras por chatas
y superficiales; otras, en cambio, son oscuras, porque claman el deslumbrante
secreto de lo dicho. Existen palabras para la cabeza, instrumentos con que
dominar a las cosas. Pero las hay también que brotan del corazón rendido y
adorante ante el misterio que nos avasalla. Unas que aclaran lo pequeño,
iluminando un retazo tan sólo de realidad, y otras que nos confieren sabiduría
al dar un todo unánime a lo múltiple. A estas palabras aunantes y conjuradoras,
mensajeras ante todo de la Realidad, señoras de nosotros, nacidas del corazón,
proclamadoras, regaladas, a éstas quisiera yo llamar palabras originales o
protopalabras. A las otras podríamos denominarlas las confeccionadas, técnicas
palabras útiles.
Claro está
que no puede tratarse de una división definitiva de las palabras en estas dos
clases. Se refiere más bien al destino de los vocablos que, como el de los
hombres, levanta y postra, beatifica y condena, ennoblece y rebaja. Las
palabras tienen su historia. Y el señor de esta historia, como de la humana, es
sólo uno: Dios; señor y portador incluso de ella al pronunciar, en carne terrenal,
estas palabras y ordenar que como suyas se escribieran. Existen, pues, innúmeras
palabras que ascienden –o descienden– a una u otra categoría según sea el
empleo que el hombre haga de ellas. Cuando el poeta o el pobre de Asís invoca
el agua, dice algo más vasto y originario que el H2O a que la rebaja
el químico. No se puede llamar H2O al agua que, como dice Goethe (Seele
des Menschen),
se asemeja al alma. El agua que el hombre ve, que el poeta canta, con que el
cristiano bautiza, no es una poética exaltación del agua del químico –como si éste
fuera el verdadero realista–. Al contrario, el agua del químico es un
restringido derivado técnico, secundario, del agua del hombre. Una protopalabra
ha caído por obra del destino –un destino que contiene el sino milenario de una
Humanidad– a la palabra útil, tecnicista, perdiendo en el salto más de la mitad
de sus sustancia.
Sería
estulta superficialidad considerar indiferente el volumen de contenido de una
palabra; creer que, con saber su sentido y el de la idea expresada, no hace
falta más y tanto vale un vocablo como otro. No, las protopalabras escapan
precisamente a toda definición y sólo matándolas se las desentraña. ¿O es que
hay quien crea que todo se puede definir? Pues si así no es, si definir es
recurrir a otras palabras a su vez indefinibles, si estas palabras últimas (ya
lo sean absolutamente, ya como remate histórico–fáctico de la automanifestación,
refleja y analítica, del hombre) poseen una «simplicidad» que encierra en sí
todos los misterios, nos vemos forzados a reconocer la existencia de
protopalabras, base de la existencia espiritual humana, que el hombre ha
recibido, no creado a su arbitrio, que no se dejan seccionar («definir») en
piezas fragmentarias.
Se dirá que
todo esto es oscuro. Cierto. Un discurrir dividente, de mosaico, es más claro y
distinto. Pero ¿es también más verdadero, más saturado de realidad? ¿Es el «ser»
claro? Naturalmente, dirá el simplista. El «ser» es aquello que no es «nada».
Buen, pero ¿qué es «es» y qué «nada»? Se escriben libros sobre ello sin acertar
a extraer del océano de estas palabras más que un pequeño cántaro de agua insípida.
Las
protopalabras son precisamente la casa encendida de la que salimos, aunque es
de noche. Están siempre repletas como de un leve son de infinitud. Hablen de lo
que hablen, murmura en ellas todo. Quien pretende recorrer su ámbito se pierden
en lo intransitable. Son como parábolas, apoyadas en un punto y disparadas al
infinito. Son vástagos de Dios que guardan en sí un poquitín de la clara oscuridad
de su Padre. Un conocimiento que se enfrenta con el misterio de la unidad en la
pluralidad, de la esencia en la apariencia, del todo en la parte y la parte en
el todo, será siempre oscuro y confuso, como lo es la realidad misma, que en
tales palabras se adueña de nosotros y nos hunde en sus incalculables abismos.
En estas protopalabras, espíritu y carne, significado y símbolo, idea y
vocablo, objeto e imagen son todavía original, auroralmente una misma cosa (lo
cual no quiere decir «la misma» cosa). «Oh estrella y flor, espíritu y veste,
amor, dolor, tiempo y eternidad», exclama Brentano, el poeta católico. «Qué
significa esto? ¿Puede acaso hablarse así? ¿O se trata de palabras originales
que deben entenderse sin pretender explicarlas con términos baratos y «más
claros»? Dado que la docta penetración las aclarase, ¿no tendríamos que volver
de nuevo a estas palabras del poeta, a estas protopalabras, para comprender y
captar en su íntima verdad qué quería decir propiamente el extenso comentario?
Flor, noche, estrella y día, palabra, beso, rayo, calma, respiro, estas y otras
mil palabras de los primeros pensadores y poetas son protopalabras, más hondas
y verdaderas que las gastadas monedas verbales de nuestro cotidiano comercio
espiritual; esas que gustamos de llamar «ideas claras» porque la costumbre nos
ha dispensado de reflexionar en lo que significan.
Cada
protopalabra revela un fragmento de realidad por el que se nos abre,
misteriosa, la puerta que conduce a la insondable hondura de la auténtica Realidad.
El tránsito de lo singular a lo ilimitado, en el movimiento sin fin que los
pensadores llaman trascendencia del espíritu, entra tan de lleno en el
contenido de estas palabras, que las hace más que palabras: sonido dulce de la
incesante moción del espíritu y del amor a Dios levantada desde el menudo
objeto terrenal –lo único al parecer montado por el vocablo.
Las
protopalabras poseen –así podríamos aclarárselo al teólogo– un sentido literal
y uno espiritual sin el cual el primero deja de ser lo «propiamente»
significado. Son palabras del infinito tránsito fronterizo, es decir, palabras
de las que en algo pende incluso nuestra salvación.
… Estamos tal vez aquí
para decir: casa,
puente, manantial,
puerta, jarra, frutal, ventana,
o a lo sumo: columna,
torre… para decir, entiéndelo
decir, oh, de manera
como las cosas mismas
interiormente
nunca creyeron ser…
(Rilke, Novena
Elegía)
Sólo quien
comprende estos versos es capaz de captar lo que queremos decir al hablar de «protopalabras».
Y por qué pueden éstas con razón –y deben– ser oscuras. No decimos que no
puedan ser utilizadas para disfrazar de hondura una superficie confusa; ni que
sea osa de hablar oscuramente lo que pudo expresarse con claridad. Lo que
afirmamos es que las protopalabras espejan al hombre en su irrevocable unidad
de espíritu y materia, de trascendencia y concreción, de metafísica e historia;
que existen palabras originales, porque todo se enlaza en una misma urdimbre, y
así cualquier palabra auténtica y verdadera ahonda sus raíces en las profundidades
sin fin.
Una
peculiaridad de ellas será preciso enfocar aquí con más detenimiento. Las
protopalabras constituyen, en sentido propio, la presentación, la «puesta ahí»
de la cosa misma. No se limitan a señalar algo sin mudar su relación al oyente;
no hablar acerca de una relación entre lo nombrado y el auditor. La
protopalabra trae la realidad enunciada, la torna presente, la pone ahí.
Naturalmente, el modo como esto se verifica es múltiple según sea la realidad
nombrada y la potencia de la palabra. Pero un fenómeno sucede siempre que se
pronuncia una palabra original: el advenimiento para el oyente del objeto
mismo. Y ello no sólo por el hecho de que el hombre, como ser espiritual, sólo
posee la realidad en cuanto que sabe de ella. Esto es evidente. Pero no se
trata sólo de que el cognoscente se adueña por la palabra de lo conocido. Es lo
conocido también lo que ase al cognoscente –y amante– por medio de la palabra.
Por ella se inserta lo conocido en la órbita existencial del cognoscente, y
este ingreso importa una plenitud de realidad del propio conocido.
 |
| Se lee mucho mejor
haciendo click sobre el texto |